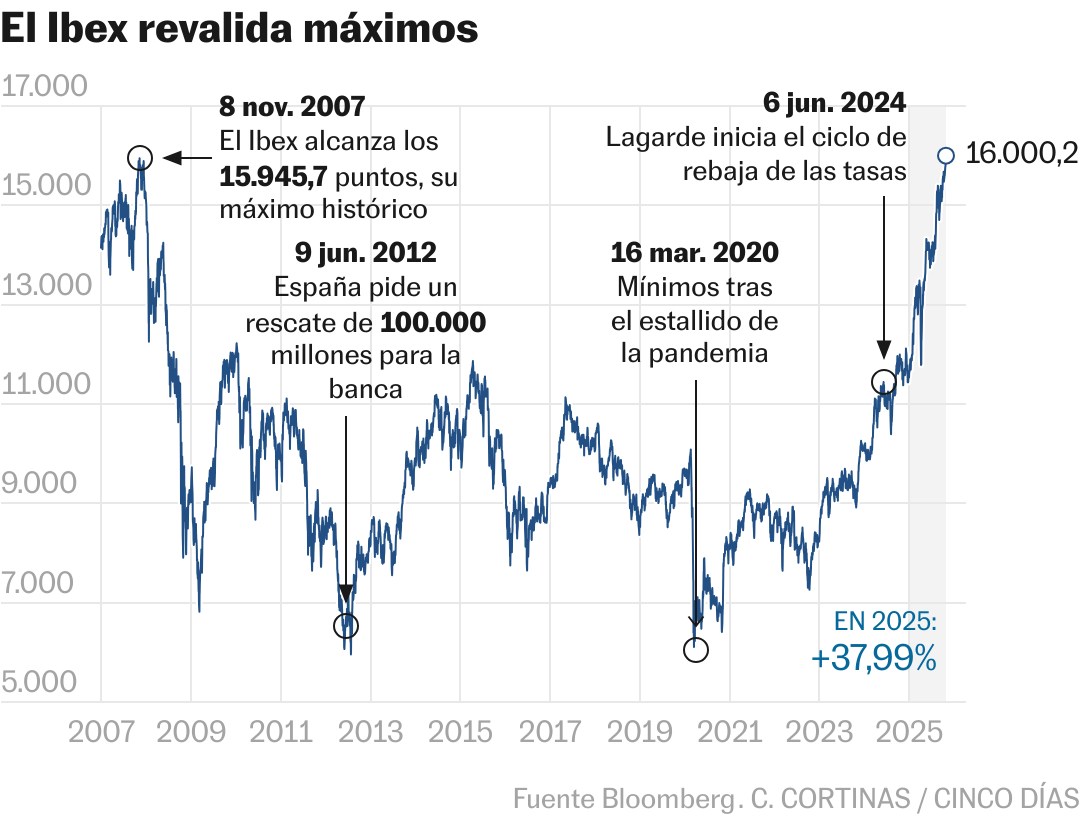Cuando tuve el honor de empezar a escribir en estas páginas de El Confidencial, hace ya más de nueve años, España era un país con una renta per cápita de 25.400 euros y, en 2025, se espera que termine en 28.100. Un crecimiento promedio (después de inflación) del 1% anual. Desde luego, poco pollo de prosperidad para tanto arroz de milagro económico. Al mismo tiempo, durante ese período, la población española se ha incrementado en 3,2 millones de personas y no por un súbito estallido en la tasa de natalidad autóctona (desde 2016, el crecimiento vegetativo de España es negativo), sino por un fuerte aumento de los flujos migratorios.
Este último cambio estructural, en efecto, probablemente sirva para explicar tanto la disonancia entre los titulares maximalistas del gobierno ("la economía va como un cohete") y la realidad de la calle ("los frutos de ese supuesto crecimiento no nos están llegando") cuanto los expansivos cuellos de botella en sectores como el de la vivienda, el transporte público o los servicios estatales asistenciales.
Por un lado, la economía española está experimentando un crecimiento esencialmente extensivo: creamos más PIB porque la población ocupada está aumentando y, a su vez, la población ocupada está aumentando porque la población en edad de trabajar se está incrementando y, por último, la población en edad de trabajar se está incrementando por los mayores influjos migratorios. En promedio, cada trabajador no produce más (ni tampoco consume más) pero sí hay más trabajadores produciendo (y consumiendo). Ergo, el trabajador promedio no ha prosperado: en esencia, se ha estancado desde hace casi una década. No porque tengamos un problema con la distribución (que unos pocos ricos estén acaparando los frutos de este extraordinario crecimiento), sino porque tenemos un problema con la propia producción (en términos per cápita, ha mejorado poco).
Aunque, por otro lado, tampoco es del todo cierto que no tengamos un problema con la distribución. Decía Andrew Galambos que los atascos eran una consecuencia de que los mercados producían más rápidamente automóviles de lo que los Estados producían carreteras. Dejando de lado las imprecisiones que pueda contener este chascarrillo, sí pone de manifiesto que
la lentitud de nuestras burocracias estatales para reaccionar a las transformaciones económicas puede generar descoordinaciones sociales muy intensas que, a su vez, tienen consecuencias distributivas.
El caso de la vivienda es un ejemplo claro: el incremento de la población española en más de tres millones de personas a lo largo de los últimos nueve años no ha ido acompañado ni por una flexibilización regulatoria del marco urbanístico (por parte de los que crean que ha de ser el sector privado quien construya nuevas viviendas) ni por una multiplicación de las promociones de obra pública (por parte de los que crean que ha de ser el sector público quien construya nuevas viviendas). Consecuencia: insuficiencia de vivienda, aceleración de sus precios y redistribución de los ingresos y de la riqueza desde los no propietarios a los propietarios. El defectuoso intervencionismo estatal alimenta las rentas de monopolio en el mercado inmobiliario y eso provoca que los tenedores de vivienda se estén enriqueciendo, merced a la escasez artificial de ladrillo, a costa de los no tenedores de vivienda.
O expresado con otras palabras: que la renta per cápita haya aumentado poco en nueve años no es incompatible con que grandes grupos poblacionales (como los jóvenes) hayan visto muy notablemente deteriorada su calidad de vida por ese extractivismo económico alimentado desde la política (y que otros grupos poblacionales hayan prosperado de un modo muy considerable).
El caso del transporte público o de los servicios estatales asistenciales (como la sanidad) es otro ejemplo claro: el incremento de la población española ha intensificado el uso del transporte público o de la sanidad pública, de modo que, si no se invierte lo suficiente en ellos, por necesidad sufrirán de una mayor congestión de usuarios y de una acelerada depreciación. Los políticos cuentan, desde luego, con los recursos para aumentar la inversión en reponer el equipo desgastado y ampliar las capacidades de uso de tales servicios: pues la mayor población ocupada también se ha traducido en un fuerte incremento de la recaudación tributaria (cebada adicionalmente por la no deflactación del IRPF).
Pero no lo han hecho, o al menos no suficientemente: o han estado lentos en anticipar y reaccionar a la mayor demanda de un servicio que de facto gestionan monopolísticamente o, más bien, han preferido destinar el exceso de recaudación cosechado a otros usos.
Y aquí probablemente nos topemos con la plantilla que nos ayude a conectar todos los puntos que hemos mencionado antes. ¿Por qué motivo los políticos españoles han sido tan complacientes con los flujos migratorios, e incluso han llegado a estimularlos, a pesar de su ineptitud para gestionar adecuadamente y evitar que generen efectos indeseados?
¿Por qué tanta resistencia a canalizar el grueso de la nueva recaudación tributaria, derivada en buena medida de la inmigración, a paliar los efectos indeseados de la inmigración? ¿Por qué, en suma, tanta despreocupación por los nocivos efectos distributivos que conlleva todo lo anterior?
Pues porque el principal granero de votos que nuestros gobernantes están cuidado con celo es el de la expansiva población pensionista. La promoción de la inmigración, y la concentración de su excedente tributario a corto plazo, fue el artificio que idearon hace ya casi una década para sostener el deficitario sistema público de pensiones español a costa de todo el resto de la sociedad: más inmigración supone más ingresos fiscales netos en el corto plazo (otra historia muy distinta puede ser el largo plazo) y más ingresos fiscales netos a corto plazo transferidos hacia la Seguridad Social permite incrementar la generosidad del sistema y, por tanto, las dádivas públicas repartidas a sus más de diez millones de votantes-beneficiarios.
La estrategia política de los últimos años no habría podido funcionar de otro modo:
atraer millones de inmigrantes para, con la recaudación extra que han arrojado, mantener la calidad de los servicios estatales o construir nueva vivienda no habría permitido derogar la reforma de las pensiones de 2013 y, por tanto, el descontento de los pensionistas (que alcanzó su cénit justamente en 2016-2017) con el partido de gobierno no habría amainado. ¿Qué ganancia electoral habrían logrado así nuestros políticos con la inmigración? Ninguna.
Por ello, lo que estamos viviendo no es un defecto sino
una característica esencial del plan político-económico de quienes han gobernado España durante estos últimos siete años y aspiran a seguir haciéndolo a los hombros del granero de votos de los pensionistas
(tampoco sorprenderá, por cierto, que los maltratados jóvenes estén engrosando cada vez más el granero de votos de opciones políticas opuestas a quienes han diseñado taimadamente este plan político-económico).
https://blogs.elconfidencial.com/econom ... s_4234591/